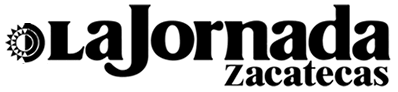La Gualdra 620 / Libros / Adelanto editorial
I
Cuando volteaba hacia el cielo nocturno, Ray veía basura entre las estrellas: restos de cohetes, combustible congelado, satélites reducidos a escombros. Subía su cuerpo robótico al hombro de una estatua enorme con forma de mujer y se quedaba ahí para observar mejor. Los cometas, que dejaban un rastro parecido al agua, debían de ser robots en realidad: robots heroicos perdiendo combustible mientras recolectaban basura, sin saber que su tarea se había vuelto inútil, pues ya no había humanos que necesitaran un cielo transparente.
Cuando el cielo se aclaraba al amanecer y ya no era posible confundir las estrellas con pedazos de cohetes, Ray volvía despacio hasta el museo en el que trabajaba. Su deber era siempre el mismo: asegurarse de que ni el polvo ni el agua acabaran con las estatuas del museo. No debía permitirles convertirse en basura que otro robot se pudiera llevar.
Al caminar de regreso al museo, cerraba sus ojos para reproducir la noche en su memoria. Recorría el camino y subía las escaleras con automatismo, igual que casi todo lo que hacía.
Hasta que una mañana se cayó. Había fallado una de sus piernas. Perdió el equilibrio.
Ray no guardaba esperanzas por un posible rescate. Quizá ningún robot pasaría por ahí en años. Si los años pasaban y él seguía ahí tendido, seguramente no sólo la pierna, sino que todo su cuerpo ya habría dejado de funcionar.
Apagó sus ojos durante una semana. Ni siquiera los abría de noche por miedo a que el cielo, al igual que él, se hubiera roto y ya se lo hubieran llevado.
Entonces alguien le habló:
—¿Estás descompuesto?
—Sólo un poco.
—¿Se te rompieron los ojos?
—Están apagados.
Ray los encendió para ver de quién se trataba. Era un robot, ¿qué más podía ser?
—No soy mecánico. No puedo ayudarte.
—Está bien.
—¿Llevas mucho tiempo aquí? —le preguntó el robot—. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
—No lo sé. ¿Por qué preguntas?
—Es mi trabajo —contestó.
—Lo entiendo.
El robot se alejó gritando una y otra vez lo mismo:
“¡Noticia de último momento! Un robot cayó frente al museo. ¡No se sabe desde cuándo! ¡No se sabe por qué! ¡Más noticias, más noticias!”.
Ray trataba de imaginar a qué altura del cielo su figura resultaría indistinguible para la vista y se preguntaba si era posible desaparecer así: poco a poco, haciéndose pequeño hasta que ya no quedara nada por recoger del suelo.
—¡Robot descompuesto frente al museo pide ayuda!— siguió gritando el robot con su voz de megáfono.
Ray comenzó a producir un suspiro, aunque no era igual que los de su ingeniera. Era un ruido parecido al de un cohete a punto de despegar; un sonido violento que irrumpía con desconsuelo el aire que lo rodeaba. Apagó sus ojos y recordó.
Ray sabía muy bien que ése podría ser su final.
II
La ingeniera suspiró muy fuerte cuando encendió a Ray por primera vez.
—Tú te llamarás Ray y cuidarás las estatuas.
Ray asintió, sin saber qué eran las estatuas. Entonces ella suspiró de nuevo.
—Pensé que te quedarías frío como estatua. Aunque frío ya eres.
Se rio sola.
Su esposo estaba a cargo de un museo y ella era ingeniera. Él quería conservar el pasado cuando a nadie le interesaba y ella no tenía ojos para nada que no fuera el futuro. De los dos, ella era la exitosa; era la que había diseñado a los robots recolectores, la que insistió en que era necesario que aprendieran a repararse los unos a los otros.
—No sé qué habría pensado Ray si supiera que tú harás su trabajo —dijo ella.
Podía haberlo diseñado con apenas un par de comandos, como al resto de los robots, pero éste era especial. Ella quería que, al hablarle, él pudiera responder; si no lo hacía como su esposo, por lo menos como alguien que comprendía el peso de su desconsuelo.
—¿Qué pensaría yo? —le preguntó Ray—. ¿Cómo que quién hará mi trabajo? ¿Puedo rehusarme a hacerlo?
Hasta ese momento, la ingeniera se dio cuenta de que había estado pensando en voz alta.

III
Ray estaba recordando la risa de la ingeniera, sus suspiros y sus temblores, cuando escuchó que alguien le hablaba.
—Me dijeron que estabas roto. ¿Tienes reparación o eres basura?
El cuerpo de Ray seguía suspirando. Temblaba débilmente. Luego de quién sabe cuántos días, otro robot se había acercado.
—¿Eres un robot mecánico?
—Sí, también soy recolector. ¿Tú qué haces? —le preguntó, mientras abría su caja de herramientas. Parecía acostumbrado a reparar cosas o, si no tenían arreglo, a recogerlas en el camino.
—Cuido estatuas —respondió Ray, viendo cómo el otro le abría el pecho y lo examinaba. Sólo lograba escuchar un escáner. El mecánico subía y bajaba sus ojos brillantes en silencio mientras revisaba su interior con calma, inexpresivo.
—No puedes caer otra vez —le dijo, mientras extraía una cinta gris de su caja de herramientas. Le puso un poco en el pecho, aunque Ray no supo con exactitud qué hacía con ella. Notó cómo su suspiro se detenía, cuando el mecánico al fin le dijo:— Es todo lo que puedo hacer por ti. Por ahora.
El mecánico lo ayudó a ponerse de pie. Ray seguía sin acabar de entender qué había sucedido, pero lo invitó a pasar al museo. Subieron las escaleras juntos, como si la función del mecánico no fuera la de reparar sino la de servir de sostén.
—Las estatuas, ¿quiénes son ésas? —preguntó el robot mecánico al llegar a la puerta, con algo muy parecido al entusiasmo. Abrió su caja de herramientas y comenzó a hacer espacio, quizá un tesoro lo esperaba—. ¿Me serán útiles? ¿Son basura?
El museo tenía un par de salones muy grandes con estatuas al centro, pero casi todas se hallaban en fila, una junto a otra, dándoles la espalda a las paredes. Sin la luz apropiada, la mayoría de las estatuas lucían sombrías, con expresiones tristes y los cuerpos como hundidos en pesar.
—¿Alguna de ellas podrá cuidarte? —El mecánico se detuvo a observar cada una, pero Ray no sabía si lo hacía porque las estaba contemplando o porque su procesador no sabía qué hacer con la información que recibía.
Ray no supo qué decir. ¿Alguna vez le habían ayudado las estatuas? Habría mentido si hubiese dicho que sí.
—Parecen humanas, pero no pueden hacer nada. Sólo sirven para que las veas.
El mecánico soltó un ruidito agudo.
—No puedo reparar a los humanos de piedra —respondió el mecánico, regresando a la puerta—. A los de metal sí, pero cuando funcionan todavía. Necesitas alguien que te cuide. ¿Quieres que me las lleve a la basura?
El mecánico hizo otro ruido de emoción.
—Yo sólo sirvo para cuidarlas—contestó Ray—. Tendría que destruirte si lo intentas.
Podía estar bromeando, pero ninguno de los dos quiso averiguar si era verdad.
—Cuídalas entonces. Si son como los humanos o como nosotros, también son frágiles. Hay basura en todos lados. Si las dejas solas también se convertirán en basura.
—No las voy a dejar solas —insistió Ray.
Entonces el mecánico se marchó.

IV
En su primera tarde en el museo, Ray inspeccionó las esculturas una por una y le preguntó a la ingeniera por qué debía cuidarlas.
—Es lo que él hacía, y ahora tú lo harás. Más que su trabajo, era su propósito. Hay cosas que simplemente deben hacerse.
Ray no supo qué responderle, pero la obedeció en silencio.

V
Esperó a que se hiciera de noche. Aunque el cielo estaba a unos pasos de la puerta, él deseaba verlo sobre la estatua de la mujer en la glorieta. Disfrutaba pisarla y ensuciarla, como si con ello desafiara su programación. También le gustaba su cara, tan parecida a la de la ingeniera.
Caminó despacio. Aunque su pierna parecía funcional, ya no podía confiar en ella.
Sentado sobre el hombro de la estatua, Ray miró atento. Esa noche no brilló ningún cometa. Los robots recolectores debían de estar ocupados en otra parte de la estratósfera.
La mayoría de las noticias de los últimos años no existían en papel y las bases de datos habían colapsado con el último satélite. Ray no sabía si los robots seguían activos en el espacio, ni sus nombres; pero no necesitaba saber nada para estar seguro de esto, la ingeniera se lo habría repetido de haber hecho falta: ellos seguían ahí arriba, cumpliendo su propósito.
Su ingeniera lo había nombrado Ray por su esposo, muerto tras la picadura de un aguamala en su playa favorita, revolcado hasta que la arena le cubrió el pecho y las manos, y sus ojos se llenaron de lágrimas. La ingeniera y el Ray humano miraban el mar como el Ray robot veía al cielo y a los robots limpiando las estrellas.
“¡Me llamo Ray!”, gritó. Sabía que los recolectores espaciales no podían escucharlo, pero supuso que a la ingeniera le habría hecho sonreír un gesto como ése, porque cuando él gritaba su nombre al verla llegar al museo, ella se estremecía.
Entonces lo sintió: el suspiro, una vez más. Sus piernas comenzaron a temblar y por miedo a caer se bajó de los hombros de la estatua. Sus brazos dejaron de responder. Cualquiera habría pensado que era el fin. Para Ray, era como si su cuerpo se preparara para ascender a las estrellas al igual que un cohete.
Él estaba listo.
VI
—¿Un cohete?— le preguntó a la ingeniera en su laboratorio.
Habían transmitido un despegue mientras ella le ajustaba sus manos.
—¿Sabes por qué se les llama así?
La ingeniera tenía ojos miel y cabello castaño, pero nada de eso quedaba reflejado en la estatua que harían de ella y que pondrían en la glorieta más importante de la ciudad.
—Porque cuando la gente está cerca y los oye retumbando en el cielo, quieren gritarle “¡Cállate!”; pero como no pueden oírse a sí mismos, se equivocan y dicen “¡Cohete!” en su lugar.
En la televisión, el cohete comenzó a elevarse hacia el espacio. Llevaba una pequeña estación en la que descansaban los robots recolectores.
—Tú no irás con ellos— dijo la ingeniera—. Tú no vas a recoger basura. Tengo planes más importantes para ti.
Aún no lo llevaba al museo.
Ray miró su mano mientras ella la reparaba.
—¿Y si algo les pasa a sus manos mientras están en el espacio?
—También son mecánicos, cariño— le explicó la ingeniera—. Pueden reparar a sus compañeros o pueden recogerlos con el resto de la basura si fracasan. Hagan lo que hagan, ellos cumplirán con su trabajo.
—¿No sería más fácil que todos juntos recogiéramos la basura a la vez? Así no tendrían que hacer su trabajo solos— le contestó a la ingeniera.
Ella tembló al oírlo, como si no esperara que le dijera eso.
—No te preocupes. Tú no tendrás que ir allá. El espacio es frío y solitario. Tu trabajo será en el museo. Nunca tendrás que ir al espacio. Ahora que él ya no está, nadie quiere cuidar las estatuas. La gente dice que no tiene caso quitarle el polvo a la piedra y el metal si de todos modos estamos por ser enterrados. Es una tontería, pero era su tontería. No las olvides, por favor.
Pero Ray quería ver el espacio.
VII
Cuidar estatuas no es importante, pensaba Ray. ¿Pero qué lo era esos días? Recoger basura se había vuelto tan inútil como todo lo demás.
Aunque los robots recolectores llegaron al espacio con éxito, la basura no hizo más que aumentar. Ellos mismos se convertirían en basura al descomponerse.
La ingeniera había insistido en su propósito, pero ¿qué significaba eso? Un propósito. ¿Era parte de su trabajo, de su programación, o era algo que él debía encontrar por su cuenta? Él mantenía en su mente conversaciones con ella, así lograba pensar. ¿Pero que el museo no se convirtió, igual que todos los otros lugares en el mundo, en un espacio frío y solitario?, le decía Ray en sus pensamientos, mirando el reflejo de su rostro perfilado en la superficie metálica de la ingeniera.
“POR SUS GRANDES CONTRIBUCIONES A UN FUTURO MÁS LIMPIO”, decía la placa.
Mientras esperaba la aparición de los cometas, Ray escuchaba el eco de sus suspiros emanar de la estatua. La idea de elevarse como un cohete lo entusiasmó. Si se unía a los robots recolectores, quizá terminarían antes. Quizá estarían menos solos con su compañía. Ahora que ya no había humanos, ¿tenían algún propósito allá arriba? Pero el ruido en su interior cesó de pronto. Sus manos y sus pies dejaron de temblar y él no había llegado al espacio.
Al volver al museo por la mañana, todo lo desilusionado que puede estar un robot consigo mismo, encontró al pie de la escalera al mecánico que le había ayudado el día anterior.
—¿Viniste a reemplazarme? —preguntó Ray.
El mecánico se aproximó con su caja de herramientas y le pidió revisar su pecho.
—Vine a hacer mi trabajo —le respondió el mecánico—. Sin cuidados es fácil acabar en la basura.
Sacó otra vez la cinta gris y le pegó otro poco. Lo miró atentamente con sus ojos de escáner y volvió a cerrarle el pecho. Hizo un ruidito como de campana y se fue.
—¡Siempre es un gusto verte! ¡Eres el robot más útil del mundo! —le gritó Ray como si contara un chiste que sólo él entendía.
Desde entonces, el robot mecánico pasaba por ahí cuando el cielo estaba indeciso: podía ser naranja o rosa, a veces azul invadido por otros colores, igual que las convicciones se llenan de dudas; pero ¿no es el cielo hermoso como sea? A veces Ray iniciaba el día saludando al mecánico, que no decía nada. Sólo estaba ahí, mirándolo como si esperara verlo caer. A veces su presencia lo alertaba de que las estrellas brillarían pronto. Verlo ahí afuera, de pie bajo las escaleras mirando al interior del museo, era una señal.
Sus suspiros se hacían más intensos cada noche. Como ya no podía subirse sobre los hombros de la estatua, Ray sufría el doble. Se sentía tan inútil. ¿Qué caso tenía preservar las estatuas del museo?
Entonces, un día, lo escuchó: el robot que gritaba con su voz de megáfono.
—¡Noticia de última hora! ¡Robot de noticias se ha quedado en el suelo! ¡No puede levantarse! Ha sufrido un terrible desperfecto…
Quiso reírse de él. Su trabajo era absurdo. Cuando ya nadie escucha, hablar y callar son lo mismo.
Una figura se acercó despacio al robot que gritaba.
—¡Noticia de última hora! ¡El mecánico intentará reparar el robot de noticias!
Ray vio los ojos del mecánico, yendo de un lado al otro como pequeños cometas en la tierra, inspeccionando al robot en el suelo.
—¡Noticia…!— gritó el robot, callándose de pronto, como si le arrancaran la voz.
Ray se obligó a volver al museo para cuidar de las estatuas porque era lo único que su programación le permitía. No podía hacer nada por aquel otro robot, como no podía hacer nada por los recolectores del espacio.
VIII
A la mañana siguiente, mientras recorría los pasillos del museo, Ray sintió el suspiro en su pecho una vez más. Miró en todas direcciones, asustado. ¿Y si estallaba ahí y salía volando a plena luz del día? ¿Qué sería de las estatuas? Eso fue lo que más le angustió. Si él hacía un hoyo en el techo, el agua se filtraría y poco a poco, más pronto que tarde, las estatuas sucumbirían y habrían de convertirse en basura. Eso sería insoportable. Se quedaría sin propósito.
Hiciera lo que hiciera con su existencia, sólo la vergüenza lo estaba esperando.
Caminó de prisa en dirección a la salida. Vio tras de sí una estela de humo. Parecía que estaba a punto de despegar.
—Vine a hacer mi trabajo —le dijo el mecánico, que ya lo esperaba al pie de la escalera. El cielo comenzaba a traslucir la basura brillante y a los recolectores, que parecían haberse congregado como una lluvia de cometas.
—¡Yo también! ¿No ves? Cuido las estatuas.
—Eso ya lo sé. ¿Pero de qué las cuidas?
—No sé —le dijo, todavía asustado. Y en realidad no lo sabía. Trataba de descifrar si el humo venía de sus pies o de su pecho. Y si volaba sin piernas, ¿las extrañaría en el cielo? Pensó que sí, pero no podía estar seguro.
El mecánico se aproximó de prisa, le abrió el pecho y le pegó un montón de cinta. El suspiro de Ray no se detuvo.
—¿Por qué me reparas?
El mecánico analizó el humo con su escáner, sus ojos brillaron mientras buscaba algo en su caja de herramientas.
Ray sólo quería estar junto a la estatua de la ingeniera. Si debía cuidar una estatua, debía ser ella. A él nunca le importó el museo y su programación le dictaba cuidar las estatuas. ¿Pero cuidarlas de qué? Ahí su código era abierto, ahí él podía pensar. No quería dejarla sola.
—Qué frágiles —le dijo el mecánico, con la misma indiferencia metálica con la que decía todo. Aún tenía la cinta gris en su mano, pero el resto de sus herramientas las había dejado en el suelo.
—No pedí que vinieras —le reclamó Ray.
La noche había comenzado y a lo lejos un cometa parecía decirle que lo alcanzara de una vez, pero Ray no podía moverse de su sitio. Ni siquiera podía verlo. Tenía sus ojos fijos en el mecánico.
—No necesitas pedírmelo.
Ray permaneció tan firme como pudo, aunque temblaba. Su pierna había dejado de funcionar; se quedó trabada, algo se había zafado. El mecánico se acercó de prisa y le puso cinta.
—¿Eres basura?
—No soy basura.
—¿Estás seguro? —preguntó el mecánico.
Un mismo robot se encargaba de reparar aquello que aún tenía arreglo o de tirarlo cuando no. Con los humanos era igual.
“Casi siempre ocurre que quien cuida de ti es quien debe disponer de tu cuerpo cuando la curación falla”, le había dicho la ingeniera cuando enfermó. “Yo no puedo curarme”.
El trabajo de Ray siempre fue cuidar de la ingeniera, aunque jamás se lo hubiera dicho. Quizá lo programó para eso, quizá era resultado de ver los cometas a su lado. Sin importar la razón, Ray quería pasar su última noche con ella.
—Estoy suspirando demasiado —dijo Ray—. ¿Sabes lo que significa?
—No. ¿Qué es un suspiro?
Ray había visto a la ingeniera decaer poco a poco, tosiendo con fuerza. Suspiraba, ya no con desconsuelo, sino esperando que así sus pulmones se limpiaran de esa muerte que acabaría llevándosela igual que a su esposo.
“Cuídalas, Ray”.
—Es el aire que se acompaña de temblores.
El mecánico vio que Ray no paraba de temblar, que el humo le salía lentamente por los pequeños orificios de su pecho aumentando cada vez más.
—Acompáñame —le dijo al mecánico.
El mecánico ya había visto a otros pasar por lo mismo: caían al suelo sin querer, se lastimaban por la sobrecarga en cada pieza. Poco a poco las señales de sus procesadores no obtenían respuesta, la electricidad iba de un lado a otro. No tardaría en encenderse todo al mismo tiempo para luego dejar de funcionar.
—Te voy a contar un secreto —le dijo Ray mientras caminaban. Uno de sus ojos se apagó de pronto; su oscuridad y la del cielo se mezclaron—. Vamos a ver a mi ingeniera, la que me programó. Ella te programó a ti también, supongo. Recolectas y reparas. Ella hizo eso. Nos programó a todos.
El mecánico iba detrás de él con su cinta adhesiva.
—Las estatuas del museo serán basura si ya nadie las cuida, ¿verdad?
El mecánico asintió.
—Todas ellas.
—Yo ya no podré cuidarlas.
Un ruido agudo le hizo saber a Ray que el mecánico se emocionaba.
—No entendía por qué insistió tanto en preservarlas, hasta que la descubrí a ella en medio de una glorieta. Sola. Enorme. De metal. Ningún techo que la cuide. Corroída por la lluvia y el tiempo. La primera vez que la vi no me costó reconocerla, pero ahora ya casi no la reconozco. ¿Sabes por qué?
Su trabajo no era hablar, pero ya le había dado esa cortesía antes:
—¿Porque ahora es basura? ¿Ya me la puedo llevar?
—¿Por qué piensas que son basura? —le preguntó curioso.
—Todo lo que dejaron los humanos es basura —respondió el mecánico con su voz indiferente—. Todo lo que esté roto o ya nadie use.
—¿Y nosotros?
Ray se giró para verlo. Lo compadecía.
El mecánico movió sus ojos como si lo escaneara. No parecía escuchar lo que Ray le había dicho ni entender las implicaciones de su propia programación.
—Hay un error fatal —le advirtió el mecánico—. Te estás sobrecalentando.
Aunque su voz era la de siempre, a Ray le pareció escuchar un registro vocal distinto: ya no más la mecánica indiferencia, sino una imitación. Su voz, la voz del mecánico, por un momento le había recordado a la voz de la ingeniera cuando le contó la historia del Ray que lloraba antes de morir.
El mecánico se paró frente a él y una vez más abrió su pecho.
—No puedo hacer nada más por ti —le dijo—. Un poco de cinta, eso es todo. Te daré unos segundos, quizá. Eso es todo.
—Dame un minuto y llegaré hasta ella —contestó Ray, señalando la estatua de la mujer. Estaban a unos metros.
—No puedo darte un minuto.
—Creí que eras un buen mecánico.
—Lo soy.
—¡Es mi propósito! —le recriminó Ray.
Quería ver la sonrisa de la estatua. La ingeniera no sonreía a menudo porque casi siempre estaba triste. Pero a veces sonreía. A veces era realmente feliz; y en esos breves momentos en que parecía que todo estaba bien en el mundo, ella le enseñaba algo más que cuidar estatuas.
—Soy el único mecánico cerca —le dijo—. La cinta ya no hará mucho por ti. Yo no puedo hacer más.
—¡Qué robot tan útil eres!
¿Lo habría programado para contar chistes, como ella?
El mecánico no comprendía la broma.
—Todos nos detenemos eventualmente —le respondió el mecánico—. Yo también seré basura.
Entonces Ray le contó otro secreto.
—Yo no me voy a convertir en basura. Yo seré una estatua y tú vas a cuidarme. Te daré un propósito.
Su suspiro se pronunciaba, igual que la estela de humo que le brotaba de los ojos.
El mecánico metió sus manos en el pecho humeante por última vez. Apenas lo hizo, Ray las sostuvo con fuerza, obligándolo a permanecer dentro de él hasta quemarlo. El ojo todavía encendido de Ray brillaba intermitente, a punto de ceder, pero sus manos eran firmes.
—Perdón.
Sus piernas dejaron de temblar, luego sus brazos, luego el humo se volvió tal que ninguno de los dos podía ver nada en el cielo.
—Ya no puedo ayudarte.
Las manos del mecánico estaban totalmente quemadas. Entonces Ray lo soltó.
El mecánico escaneó sus propias manos.
—¿Crees que alguien venga a tirarme?
Ray pensó en los recolectores del espacio. Algún día ellos también habrían de preguntarse lo mismo: “¿Cuándo será basura mi compañero? ¿Y yo? ¿Le pediré ayuda a otro para que me lleve?”.
—No. No eres basura —dijo Ray, con la voz muy baja.
—Con mis manos así ya no puedo tirarte. Tendrás que esperar a que alguien me repare.
—Está bien.
—¿Conoces algún mecánico?
Ray alzó uno de sus brazos y apuntó al cielo con la mirada.
—Quédate aquí y espéralos —le dijo—. Algún día caerán del cielo como estrellas fugaces.
Entonces se detuvo. Sus ojos se apagaron. En medio de la oscuridad se preguntó otra vez, igual que cuando volvía al museo, cuánto le tomaría convertirse en una pila de basura y desaparecer. Se preguntó si así se había apagado la ingeniera.
—Dijiste que las estatuas son para verse —dijo el mecánico—. Te veré mientras espero.
Ray se sintió feliz.
—Cuando reparen mis manos, voy a tirarte a la basura. Es mi trabajo.
—¿Y si no puedes?
—Me tiraré yo mismo —respondió el mecánico.
Quizá él también podía contar chistes.
—Lo entiendo.
Ray se preguntó si los recolectores seguían encendidos o si sólo vagaban por la atmósfera porque ya nadie podría reogerlos. Luego se quedó en silencio.
***
Daniel Centeno, Los robots contarán nuestras historias, Editorial Ocelote, 2024.
Daniel Centeno (1991), originario de Los Mochis, Sinaloa. Escribe cuentos de “death fiction”. Autor de Rara vez elegimos morir (Trazos de Aves) y No hablaremos de muerte a los fantasmas (Casa Futura). Ganador del XXXV Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción con el cuento Noturo. Mención honorífica en el XVI Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola. Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 2017-2018 y 2022-2023, y del PECDA JALISCO 2020-2021 en la categoría de Cuento.
Para adquirir el libro: https://ocelote.mx/producto/los-robots-contaran-nuestras-historias/
https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/lagualdra620